Por: Valentina Duarte y Camila Huecho
Son las once de la noche y tienes el computador abierto. Junio está llegando a su fin, esto significa que el semestre está acabando y probablemente tienes varios artículos que escribir para salvar uno de tus ramos. Tienes que escribir algo, ahora. Te miras la punta de los dedos, miras el polvo de tu teclado, escuchas el segundero del reloj. Nada surge. Aunque la intención esté ahí, la inspiración no te brota y te has pasado la última media hora escribiendo líneas que borras una y otra vez y nada te convence. Entras a internet, navegas un poco, debe haber algo de lo que puedas escribir. Caes a Facebook, le cuentas a un amigo que debes escribir, que no se te ocurre nada, que es para mañana. Te cuenta una anécdota, lo que le pasó esperando colectivo, sobre la salud de su perrita y cómo le fue en el veterinario. Te entretienes. Pasan los minutos; falta un cuarto para las doce.
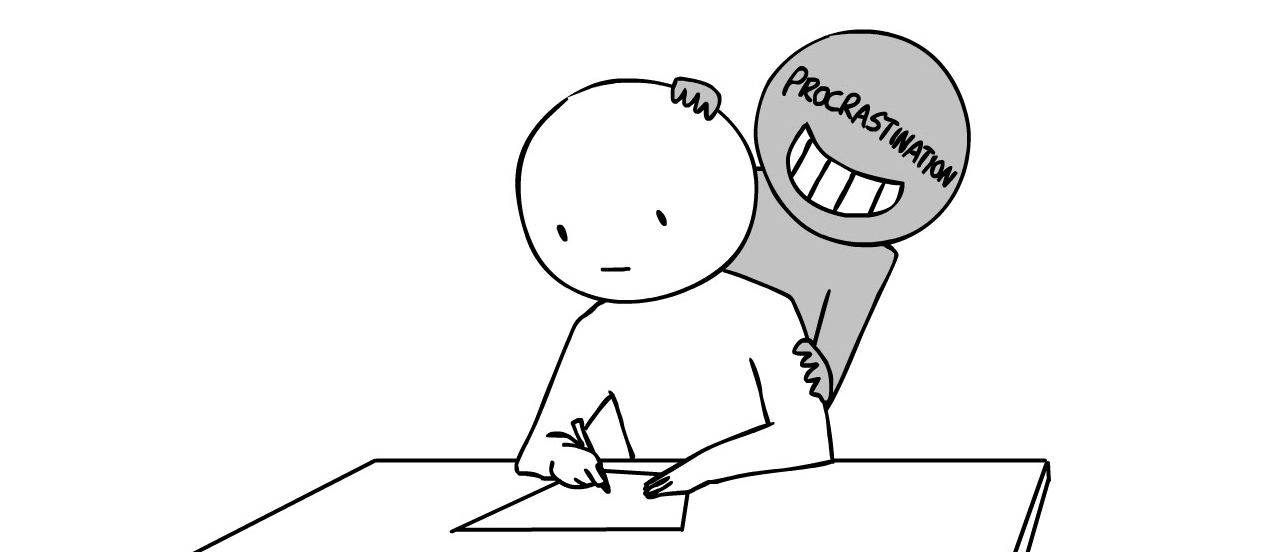
Te das cuenta de que esto no está resultando y te rindes temporalmente. Quizá sea mejor distraerse un poco. Quizá sea mejor alivianar la cabeza con un poco de Youtube, un poco de Facebook, solo diez minutos; oh, mira, un video de gatitos, qué tiernos son los gatitos. Te ríes y bajas al siguiente. Han pasado veinte minutos y varios compilados, una lista de reproducción completa. Treinta minutos más tarde seguramente estás riéndote con las últimas actualizaciones de tus páginas de memes o tecleando furiosamente 140 caracteres bajo el trending topic de turno.
Son pasadas la una de la madrugada. Cresta, la hora. Tienes que escribir. El sueño empieza a bajar junto al cansancio acumulado de la tarde. Te enfrentas al documento en blanco, te duelen los ojos, no tienes idea de qué hacer. Te cuestionas. Debiste empezar esto ayer, con tiempo, cuando no tenías sueño. Debiste haber pensado en algo en el trayecto de la micro. Debiste preocuparte. Debiste cerrar los videos de gatitos. Debiste. Pero ya, no sacas nada con eso, no se soluciona así. Miras la pantalla, nada aún. Esperas a que mágicamente la hoja se llene de palabras, con lo que sea. La miras, la miras. Nada.
Arrastras un párrafo con un lastimoso barrido de creatividad que te sale arbitrariamente del cerebro. Un párrafo mediocre que ni siquiera se digna terminar en una idea completa. Con esfuerzos titánicos sacados de lo más profundo de tu cansancio y dolor de cabeza, le pones el punto final a esas escuálidas tres primeras líneas.
Por un segundo te sientes productivo, pero te agobia mirar abajo y ver la blancura inmaculada de lo que te queda por llenar. Sientes un breve latido en el ojo izquierdo.
Vuelves a mirar el reloj. La luz azul de tu computador apenas ilumina los números, pero deben ser más de las tres de la madrugada.
Te sobrecoge la frustración, el cansancio, el dolor de cabeza y la culpa.
Filo, mañana veo qué hago. Vil mentira que por ahora vas a hacer como que te la crees, porque la verdad es que todos tus días son así y lo sabes.
Pero haces como que no.
Apagas el computador.
Te dejas caer en la cama.
Intentas no pensar, vamos dormir por ahora.
Tienes un largo día de volver a procrastinar por delante.
